Cómo se formó la sociedad
FICHA 1. CÓMO SE FORMÓ LA SOCIEDAD
A/ La humanidad y las primeras tecnologías y descubrimientos
Se tiene constancia de la aparición del género Homo hace aproximadamente 2,5 millones de años. La especie Sapiens, la nuestra, apareció en África, en el paleolítico medio, hace aproximadamente entre 300.000 y 200.000 años y se sabe que realizó la primera gran migración hacia Europa y Asia hace 100.000 años. En Asia, Sapiens se encontró en Java con las últimas evoluciones del Homo Erectus, su antecesor en África, que ya había desaparecido de ese continente.
Posteriormente, una nueva migración más amplia, hace unos 60.000 años, hizo que Sapiens se expandiera por todos los continentes. En Europa, convivieron durante, al menos, 10.000 años, con los Neandertales, que desaparecieron hace 28.000 años. Más o menos en la época en que Sapiens llegó a América. La población europea actual tiene entre un 1% y un 2% de ADN neandertal, mientras que la población africana actual tiene 0 o cercano al 0%, lo que evidencia esta convivencia.
El fuego
El descubrimiento del fuego lo realizó Erectus entre un millón y 800.000 años y permitió cocinar alimentos y protegerse del frío y de depredadores, así cómo alumbrar la noche. El dominio de este descubrimiento se sitúa entre 600.000 y medio millón de años. Fue el mayor descubrimiento tecnológico de la ‘humanidad’ (entendida ampliamente como homínidos) hasta entonces. Se sabe que hace 150.000 años, Sapiens usó el fuego para tallar herramientas de piedra, lo que exigía conocer la relación entre el fuego, el calor y su efecto sobre el cambio estructural de la piedra. Calentaban la piedra para alterar sus propiedades y poder tallarla con más facilidad.
El lenguaje
La capacidad humana para comunicarse mediante lenguaje articulado surgió de la necesidad material de supervivencia y se manifestó, en primer lugar, como un mero apoyo al lenguaje gestual. Conforme las primitivas comunidades humanas se hicieron más cazadoras y menos recolectoras, a la necesidad primigenia de alertar sobre la localización de la comida o de un peligro siguió la evolución a un lenguaje más complejo con trasmisión de información básica y más tarde, incluso abstracta. Fue la socialización, proceso por el que un individuo va adquiriendo destrezas y conocimientos que lo van integrando a un grupo, motivada por la necesidad humana de sobrevivir mediante el apoyo mutuo y la cooperación, la madre del lenguaje. Tanto el hecho de caminar erguidos como el dominio del fuego fueron determinantes en esta evolución.
El lenguaje vocal está presente en los humanos desde hace al menos 100.000 años, incluso antes, aunque la forma compleja que hoy conocemos no aparecería hasta unas decenas de miles de años después. El descubrimiento del gen mutante FoxP2, vinculado al lenguaje, cuya versión alterada de otro presente en primates llegó a su forma actual en humanos hace entre 100.000 y 200.000 años, vendría a sostener dicha afirmación. Con lo que se deduce que sólo dos especies humanas, Neandertal y Sapiens, han gozado de semejante ventaja, mientras que Erectus sólo llegaría a una articulación protolingüística.
En 2004, investigadores españoles del equipo de científicos de Atapuerca, analizaron las capacidades auditivas de los fósiles de la Sima de los Huesos, -lugar que alberga restos de individuos pertenecientes al linaje evolutivo más primitivo de Neandertal- de hace unos 400.000 años llegando a la conclusión que “oían como nosotros, un hallazgo con implicaciones directas en el lenguaje».
La ropa
La ropa, otro de los descubrimientos, vital para la expansión de la humanidad, por primera vez fue empleada por el ser humano hace 170.000 años. Estudiando la relación entre los piojos y los seres humanos usando secuencias de ADN, investigadores detectaron que hace 170.000 años los piojos tradicionales de cabello empezaron a divergir en piojos de ropa. Estos datos muestran que el ser humano empezó a usar ropa cerca de 70.000 años antes de migrar a climas más fríos y latitudes más altas. Esto sugiere que el ser humano empezó a usar ropa mucho tiempo después de perder el vello corporal, algo que, según investigación genética de pigmentación, sucedió hace alrededor de un millón de años. Así que las diferentes especies Homo pasaron bastante tiempo sin la protección de pelo o ropa.
Las armas
Las primeras armas de piedra fueron hachas de sílice y se remontan a más de un millón de años y se usaban para cortar huesos o madera, matar animales, separar resistentes cáscaras de frutos como las nueces y cortar piel animal. Entre 400.000 y 300.000 años, aparecen las lanzas, que permitió la caza a distancia. Finalmente, el arco y la flecha es mucho más próximo. Las puntas líticas de piedra más antiguas encontradas datan de hace 64.000 años. Los arcos más antiguos conservados tienen una antigüedad de 11.000 años.
B/ La sociedad tribal
Paleolítico (2’5 Millones hasta hace unos 12.000 años)
Según el antropólogo, Lewis Henry Morgan, en su obra La Sociedad Primitiva (1877), la humanidad ha vivido tres etapas: el salvajismo, la barbarie y la civilización, lo que vendría a equipararse al paleolítico, al neolítico y a la edad de los metales con la aparición de la escritura, finalizando la prehistoria y configurándose las primeras civilizaciones y los primeros estados conocidos.
Podemos definir la prehistoria como la larga etapa de la humanidad que abarca lo sucedido entre la aparición de los primeros homínidos y la invención de la escritura. La prehistoria se divide en dos grandes edades, la edad de la piedra y la edad de los metales. Y la edad de la piedra a su vez se divide en paleolítico (piedra vieja, piedra tallada) y neolítico (piedra nueva, piedra pulida). Mientras que la edad de los metales se divide en edad del bronce y edad del hierro.
Vamos a concentrar nuestra atención en el paleolítico. Es la etapa más larga que ha vivido la humanidad dado que engloba desde los inicios de la humanidad hasta la revolución neolítica ocurrida hace 12.000 años antes de nuestra era (ane). A esta sociedad la vamos a llamar la sociedad primitiva o tribal. Los primeros seres humanos vivían de la recolección de alimentos, de la caza y de la pesca. Sus herramientas eran la maza, la lanza, el arco y la flecha, las trampas y las redes. No había verdadera producción, es decir, transformación de la materia prima. Y tenían que ir tras el alimento, eran nómadas.
Esto que parece primitivo no lo es tanto si se analiza con más profundidad. El ser humano del paleolítico estaba completamente en sintonía con la naturaleza, no representaba un peligro para el medio ambiente ni para el hábitat en el que desarrollaba su existencia. Estudios recientes sobre el caso de la tribu de los hadzas en Tanzania, donde varios centenares de individuos siguen siendo cazadores recolectores, revelan que su alimentación, lejos de ser un problema, dispone de una dieta rica y variada, con más de 600 especies animales y vegetales. Antropólogos que han convivido con esta tribu de cazadores recolectores, de las últimas que quedan en el planeta, aumentaron un 20% su diversidad microbiana intestinal en tan sólo unos pocos días.
La sociedad tribal era una sociedad igualitaria, sin explotación, sin clases y sin estado, que algunos autores denominaron comunismo primitivo puesto que no existía la propiedad privada de los medios de producción. Había un esbozo de superestructura: las creencias religiosas y los hechiceros. Surge el lenguaje oral.
El papel de la mujer
Investigaciones recientes han probado que el rol de la mujer no estaba tan subordinado al hombre en esa sociedad como se creía. La mujer realizaba las mismas tareas, aparte del cuidado de los hijos, que el hombre, es decir, participaban, por ejemplo, de la caza. La teoría dominante entre los antropólogos y etnógrafos es que en las antiguas comunidades que dependían de la caza y la recolección existía una marcada división del trabajo por género: los hombres cazaban y las mujeres recolectaban. Pero apenas hay pistas de este reparto de tareas en los yacimientos arqueológicos.
Hallazgos modernos cuestionan la idea dominante de que en las primeras comunidades humanas ya había una división del trabajo por género. Los arqueólogos dieron por supuesto que esta primera división sexual del trabajo, el hombre cazaba y la mujer recolectaba, era algo generalizado en el pasado. Hoy sabemos que esa supuesta división del trabajo está basado más en la ideología que en hechos constatados.
En 2018, arqueólogos estadounidenses y peruanos excavaron una serie de enterramientos a 3.925 metros de altura, en el distrito de Puno, en los Andes peruanos. De 107 enterramientos con restos de 429 individuos datados entre hace 12.700 años y 7.800 años, 27 de los enterrados reposaban junto a sus armas de caza. Y 11 de ellos eran mujeres. Extrapolando, esto significaría que más de un tercio de los cazadores prehistóricos eran en realidad cazadoras.
Y esto tiene una explicación científica y material. La caza mayor, como renos o bisontes, no dependía ni de la fuerza ni de la habilidad, sino del número: las formas usadas en el pleistoceno consistían en empujar a los rebaños hacia acantilados, saltos o trampas, o arrojar lanzas a las manadas que no matarían directamente a los animales, pero los dejarían heridos, para matarlos después al ser incapaces de seguir el ritmo de la manada. En aquel tiempo, los humanos vivían en pequeños grupos, por lo que la mayoría de los jóvenes y adultos serían necesarios en la caza de una forma u otra.
¿Patriarcado en el paleolítico?
Alcanzado el siglo XIX, cuando los científicos empezaron a reconocer el pasado evolutivo de la humanidad, resurgió pujante la imagen del «hombre prehistórico y violento». Desde entonces ha quedado profundamente grabada en la memoria colectiva. La idea no era nueva. Por ejemplo, Thomas Hobbes, consideraba que el estadio primario de las comunidades humanas era el de una violencia casi permanente.
El arquetipo de nuestros antepasados lo constituía un héroe masculino y recio que, armado con una maza y vestido con pieles, se enfrentaba a los enormes animales como el mamut, o feroces como el tigre de dientes de sable. Una época digna de heroicos luchadores. Este rudo varón era capaz de tallar herramientas de piedra, luchar con bravura y empeño para conseguir el fuego o para asediar a una mujer. Los conflictos estaban presentes en todas las situaciones y la fuerza física junto a la violencia parecían inexorables.
Así se presenta la idea preconcebida de la existencia del patriarcado como una manifestación «natural» de la convivencia humana. Los hombres, sinónimo de fuerza y violencia, ejercerían siempre el poder sobre las mujeres, estableciendo una dominación masculina universal, como un factor genético de la naturaleza humana.
Pero, de nuevo, investigaciones recientes ponen en duda ese mito, basado en la aparente superioridad física del hombre sobre la mujer, dónde el más fuerte, y no el más sabio o la más sabia, era el jefe indiscutible de la tribu. Los grupos humanos en el paleolítico eran pequeños, de no más de 50 integrantes, lo que implica un serio problema de endogamia. La continuidad de la especie no aconsejaba, precisamente, establecer enfrentamientos cuando se encontraban con otro grupo humano. De hecho, los humanos actuales nos hemos cruzado con otras especies como los neandertales. No tendría sentido que no lo hiciéramos con otros grupos de nuestra propia especie.
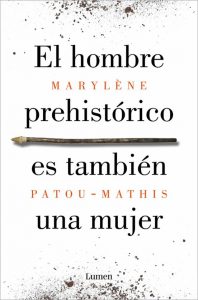
Marylene Patou-Mathis, directora del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, en su libro El hombre prehistórico es también una mujer (2021), subraya que los vestigios arqueológicos más bien llevan hoy a pensar que durante el Paleolítico la agresividad entre grupos o clanes distintos sería infrecuente. Un dato significativo que apoya esa idea pone el acento en la escasa demografía. Las comunidades compuestas por pequeños grupos y dispersas en vastos territorios, difícilmente se habrían enfrentado si se encontraban.
Además, en el Paleolítico, las regiones con alimentos para la subsistencia serían lo suficientemente ricas y diversificadas como para abastecer a la escasa población. Y en los territorios ricos en recursos, apunta Patou-Mathis, las distintas comunidades no competirían entre ellas ya que pueden regular su subsistencia mediante la explotación de diversos alimentos. En la misma línea, la doctora en arqueología y profesora de la Universidad de York, Penny Spikins, argumenta en su libro, Cómo la compasión nos hizo humanos (2015), que la empatía fue el verdadero motor que nos hizo humanos. A través de diversas evidencias arqueológicas, la científica ilustra el papel central que probablemente tuvieron las conexiones emocionales en la evolución humana.
Según esta experta: «la evolución nos hizo sociables, nos llevó a convivir en grupos y a cuidar unos de otros, incluso antes de que surgiera el lenguaje. Nuestro éxito desde entonces, incluyendo la evolución de la inteligencia, nació de aquellos grupos. La supervivencia de los primeros humanos habría dependido de la cooperación. Los comportamientos agresivos o egoístas habrían resultado demasiado arriesgados».
Al igual que Spikins, diversos autores sostienen que la empatía, o incluso el altruismo podrían haber sido los catalizadores de la humanización. Ciertamente, las anomalías o los traumatismos inscritos en las osamentas de muchos fósiles humanos del Paleolítico han permitido constatar que un discapacitado físico o mental, incluso de nacimiento, no era desatendido o eliminado, como indica Marylene Patou-Mathis. En la Sima de los Huesos en Atapuerca, por ejemplo, se hallaron restos de entre 420.000 y 300.000 años de antigüedad de un niño con una patología que provoca la deformación del cráneo y el desarrollo anormal del cerebro. Sin embargo, esta criatura, con un probable retraso mental desde su nacimiento, sobrevivió hasta los ocho años.
Otro ejemplo también procedente de Atapuerca, ha expuesto tras el examen de la pelvis y de la columna vertebral de un individuo de unos 500.000 años de antigüedad, que sufría una excrecencia ósea vertebral con deformación de la columna. Este individuo, de un metro setenta y cinco de estatura y unos cien kilos de peso, seguramente tenía considerables dificultades para caminar. No obstante, sobrevivió hasta cerca de los 45 años gracias a los cuidados que les proporcionaron los suyos.
De lo expuesto puede deducirse que, a la luz de los conocimientos disponibles, es difícil establecer la existencia de comportamientos sistemáticamente violentos en épocas muy antiguas. El riesgo es aún mayor si a esta dudosa deducción le sumamos el empeño por afirmar que el patriarcado, como forma de violencia de los hombres sobre las mujeres, fue una práctica social arraigada en el Paleolítico.
Al igual que formula Patou-Mathis no podemos pensar que en la prehistoria todas las sociedades eran iguales. A lo largo de la historia no es así y probablemente también en la prehistoria habría sociedades donde había más equilibrio entre unos y otros, lugares donde el hombre cazaba más u otros donde la mujer era la que más lo hacía. Hay que evitar pensar que todas nuestras sociedades son iguales y que todo era como nuestra sociedad actual.
Junto a esta autora venimos a reiterar que el patriarcado surge en el Neolítico cuando pasamos a una economía que produce excedentes, pero dejemos que sea ella misma quién lo explique:
“Hay distintas hipótesis. La más interesante para mí es la de que en la sociedad neolítica aparecen los bienes, la producción excedentaria. Antes, cuando eran recolectores, cazadores y nómadas, no se acumulaba nada y no había bienes que se guardaran. La hipótesis que se propone es que las mujeres estaban muy ligadas a la agricultura, además de ocuparse de los niños. La protección de los bienes era tarea de los hombres. Ellos adaptaron ese papel que estaba más ligado a la fuerza y daba prestigio. Ese prestigio hizo que se convirtieran en los propietarios de esos bienes. Es entonces cuando se plantea la cuestión de la descendencia: ellas siempre sabían de quién era el hijo, pero el padre no lo sabía porque había clanes grandes. Cuando empiezan a existir unos bienes que hay que guardar y que el hombre quiere transmitirlos solo a sus herederos es cuando empiezan a tomar posesión del cuerpo de la mujer para cerciorarse de que el hijo es de uno. Por ello, se quedan recluidas en las actividades propias de la casa y se las empieza a subordinar”.
Por tanto, la aparición del patriarcado está claramente asociado a la propiedad privada de los medios de producción, a la apropiación privada de los bienes, a la consiguiente acumulación de riqueza y al derecho de herencia, ligado al surgimiento de la familia heteropatriarcal como institución diseñada para garantizar la función de reproducción controlada del linaje y la transmisión de propiedad. Algo que en las condiciones materiales de las primeras sociedades primitivas era imposible que pudiera ocurrir.
Esto nos puede llevar a pensar que en estas sociedades pudiera haber existido el matriarcado. No hay pruebas que puedan demostrar esta tesis. Y además puede ser un error, al confundir matrilinealidad con matriarcado. Las primeras comunidades humanas paleolíticas eran sociedades tejidas con un sistema igualitario en las que las relaciones sexuales se mantenían comunalmente. Los lazos de parentesco serían entonces exclusivamente matrilineales, ya que sólo la mujer podía reconocer a su propia progenie. Este hecho lleva a creer como más plausible la existencia de un matrilineado en vez de un matriarcado durante el Paleolítico.
Por su parte, la arqueóloga Encarna Salahuja sugirió que las sociedades no patriarcales, de las que sí hay evidencias, no deberían denominarse matriarcado, sino sociedades matristas o sociedades con autoridad femenina, tendiendo en estas sociedades a condiciones de igualdad e incorporación del otro sexo y no a pautas de explotación o discriminación de las mujeres sobre los hombres.
Un número sustancial de estudiosos sostiene que, independientemente del término que usemos -matrilineal, matrista o el más discutido matriarcado-, con los datos disponibles en la mano es difícil negar que en las sociedades del Paleolítico las mujeres tuvieran un papel significativo. La mejor prueba de ello es el de una iconografía casi exclusivamente femenina. Las estatuillas paleolíticas o algunas pinturas descubiertas en las cuevas donde abundan símbolos femeninos, podrían ser un valioso testimonio de que en aquellas sociedades se rendían honores a las mujeres y a sus actividades. En otras palabras, las interpretaciones más recientes reflejan que las mujeres en el Paleolítico eran importantes y que probablemente ocupaban una posición medular en sus tribus o clanes.
La conclusión final a la que podemos llegar es que en el llamado comunismo primitivo existían culturas igualitarias en las que mujeres y hombres desempeñaban sus actividades conjuntamente, compartiendo el esfuerzo para la supervivencia del grupo y donde las mujeres tuvieron un papel considerable, mucho más relevante del que tradicionalmente se les ha adjudicado.
C/ La revolución neolítica
(12.000 años hasta hace unos 5.000 años)
Hace aproximadamente 12.000 años, el surgimiento de la agricultura revolucionó el mundo, transformando el modo de vida y la supervivencia humana por completo.
Cultivar la tierra, como base de la producción propia de los alimentos, permitió a la humanidad introducir cambios tan trascendentales como el sedentarismo y la formación de poblaciones que han marcado por completo el desarrollo de nuestra historia.
En los primeros poblados los humanos comenzamos a cuidar a los animales y cultivar las plantas sin necesidad de tener que ir a buscarlas, lo que junto a la utilización de herramientas provocó una revolución completa que marcó el fin de una época basada en la recolección y la caza, y el comienzo de la agricultura y la ganadería como modo de vida.
El descubrimiento del fuego cambió la vida de los seres humanos prehistóricos, al poder cocinar pescado, carne, alumbrar la noche, calentar y dar protección frente a depredadores. Fue una revolución tecnológica que transformó todo, porque pasamos de ser víctimas a convertirnos en cazadores recolectores. Con la agricultura y la ganadería, la humanidad da otro paso de gigante, un cambio sin igual hasta la llegada de la revolución industrial, milenios después.
Una de las consecuencias directas de la sedentarización fue el increíble aumento de la población y de las enfermedades. La ingesta de una mayor cantidad de hidratos de carbono y azúcares, provenientes de los cereales, provocó un aumento considerable de patologías dentales. Asimismo, la convivencia con los animales fue una considerable fuente de enfermedades debido a la zoonosis. Cientos de generaciones después, los cambios genéticos producidos en el cuerpo humano nos han hecho adaptarnos a miles de patógenos y bacterias que conviven en armonía con nosotros y nos facilitan muchos procesos internos. Aproximadamente, entre uno y dos kilos de nuestro peso son bacterias.
Con la aparición de la agricultura y la ganadería se comienza un proceso de transformación económica donde se transita de una economía de subsistencia a otra que produce excedentes. Sin embargo, es preciso no confundir una economía de subsistencia con no abundancia de alimento, es decir, las tribus y clanes de cazadores recolectores podrían vivir en zonas con abundancia de alimento y sin embargo, cazar y recolectar lo necesario para subsistir.
La diferencia radica, por tanto, en la producción de excedentes, como consecuencia de la innovación tecnológica. Con el tiempo y la especialización de funciones, se va produciendo la apropiación privada de esos excedentes y finalmente, la aparición de la superestructura política e ideológica que garantiza la desigualdad creciente que comienza a nacer. Veamos el primer ejemplo histórico: el llamado modo de producción asiático.
D/ El nacimiento de la civilización: el riego y los primeros estados
(Hace 5.000 años)
A raíz de que el ser humano empieza a utilizar las aguas de los grandes ríos (el Nilo en Egipto, por ejemplo) para la agricultura de riego, se comienza a producir muchísimo más, aproximadamente entre tres o cuatro veces más de lo que necesitaba cada habitante para sobrevivir, y así aparece por primera vez un enorme excedente en la producción que se puede almacenar para las épocas del año cuando baja la producción o para enfrentar las catástrofes.
Con la agricultura de riego surge la civilización, es decir, las ciudades (ya no son poblados), el comercio, la escritura y todas las instituciones básicas que conocemos hoy día (administración, ejército, iglesia, etc). Muchos otros pueblos desarrollaron el riego y dieron lugar a grandes civilizaciones fluviales en la India, en Mesopotamia, en China, etc.
Se produce la diferenciación social entre los que trabajan y producen y los que administran el trabajo y la producción ajena. Esa diferenciación se produce por un lado porque hay abundancia de comida, lo que permite que exista gente que no produce y come. Pero tiene que ver también con la solución de una necesidad. El regadío requiere jueces que administren las aguas. El que cultiva trata de que el agua vaya para su lado. Y entonces tiene que haber un administrador, para evitar que algunos (los más fuertes) se queden con toda el agua y los demás sin nada.
El reparto del agua genera un antagonismo, y tiene que aparecer alguien que lo regule, para evitar que ese antagonismo destruya la vida social. Surge, entonces, por primera vez en la historia de la humanidad, el estado, para administrar las aguas y promover la construcción de canales y diques y evitar los conflictos regulando la distribución pacífica de las aguas.
En la sociedad asiática se desarrolla la superestructura en sus lineamientos actuales. Surge el estado, los que administran, los que enseñan, los que escriben, los sacerdotes, los soldados y los policías. No trabajaban ni en la tierra, ni en los talleres artesanales, pero obligaban a trabajar al resto, e impedían que los campesinos y artesanos tuvieran armas o administraran. Es decir, el estado detentaba el monopolio de la violencia.
A medida que aumenta la extensión de tierras regadas y en consecuencia la población y la producción, el estado se hace cada vez más gigantesco, un aparato inmenso, con miles y miles de funcionarios que controlan a millones de personas administrando los ríos más grandes del mundo y encabezados por unos emperadores, faraones o reyes omnipotentes.
Toda la compleja vida social es totalitariamente controlada por ese estado burocrático. Aparentemente, la escritura cumplía una función estatal, que era llevar la contabilidad, cosa que se hacía en los templos y al servicio del emperador o monarca absoluto. Las tres principales capas de la burocracia asiática son los militares, los funcionarios y los sacerdotes. Mientras en las capas menos favorecidas tenemos a los campesinos, los artesanos y los comerciantes.
En su desarrollo, estas sociedades comienzan a tener una importante mano de obra ociosa. Hay grandes constructores e ingenieros, que respondiendo a las necesidades de la producción, construyen grandes canales y diques, en base a la movilización de decenas de miles y miles de campesinos. Concluidas las obras para el regadío, vuelcan esa mano de obra al llamado arte monumentalista, que caracteriza a estas civilizaciones, enorme, inexpresivo, más bien geométrico, y prácticamente sin ninguna expresión humana: la Gran Muralla china, las pirámides de Egipto…
Hay un desarrollo importante de la ciencia, pero empírico: da soluciones parciales y no se eleva a formular leyes generales. Esto se debe al escaso desarrollo del comercio, que será el gran motor para el desarrollo de la aritmética, la geometría y las ciencias más abstractas. Pero en el terreno de las aplicaciones concretas y métodos y técnicas nuevas se lograron avances espectaculares. Sus numerosos descubrimientos e inventos prepararán el terreno para el surgimiento de la moderna ciencia abstracta, la de las leyes generales, que se dará con los griegos, como consecuencia del gran desarrollo del comercio en el Mediterráneo.
Hagamos un resumen de las tres categorías básicas:
Infraestructura económica: agricultura de riego, construcción de diques y canales, surge el comercio, aparecen las ciudades.
Estructura social: castas y embriones de clases. En lo más alto de la pirámide social, la familia real o imperial, seguido de los altos funcionarios que conforman el gobierno y el ejército. La casta sacerdotal que cumplía la función de legitimar el poder establecido. Los funcionarios de tipo medio que nutrían la administración y junto a ellos, los comerciantes. En la escala laboral, los campesinos y artesanos.
Superestructura política: gobierno, ejército, iglesia, escuela, etc. Arte monumentalista y ciencia empírica.
E/ El mundo antiguo esclavista
(Hace 3000 años)
Hace aproximadamente 3000 años, alrededor del Mar Mediterráneo (el sur de Europa, el norte de África, el cercano y medio Oriente), surgió un nuevo tipo de sociedad de explotadores, la esclavista, cuyos máximos exponentes fueron las civilizaciones griega (cuya principal ciudad fue Atenas) y latina (cuya principal ciudad fue Roma).
Aunque nos parezca al revés, porque tenemos una mentalidad educada en Occidente, que glorifica a Europa, pensemos que en aquellos primeros tiempos las civilizaciones más adelantadas eran las asiáticas, en particular la china. La nueva sociedad nació como producto de dos grandes saltos en el desarrollo de las fuerzas productivas. El primero fue la invención del arado de metal que permitió extender la agricultura a las tierras secas (por eso la llamamos agricultura de secano). Como es un arado liviano sus surcos son poco profundos y sólo sirve para cultivar tierras blandas, sin bloques, como las que existen en las orillas del mar Mediterráneo.
El segundo salto es el desarrollo de la navegación por mar, que permitió el intercambio de las diversas producciones que se daban en las orillas del mar, como producto de los distintos climas y distintos suelos. El trigo de Sicilia y Egipto se empezó a cambiar por la uva y el vino de Grecia e Italia y por los productos de la metalurgia -primero el bronce y después el hierro- que empezaron a desarrollarse en Grecia y Medio Oriente.
Hasta entonces, cuando en las guerras se hacían prisioneros, se los mataba o se los asimilaba como iguales a la sociedad. Al aparecer el esclavismo, por primera vez los pueblos derrotados fueron transformados en esclavos. Con la propiedad privada, el hombre adquirió un nuevo valor: puede trabajar para sus amos, puede ser transformado en esclavo, en una propiedad más del amo, para que le rinda.
En la estructura social del mundo antiguo, entonces, aparecen por primera vez las clases, bien diferenciadas. Están los amos, los comerciantes, los esclavos, y aparece también un proletariado: trabajadores libres que reciben un salario por trabajar en los pequeños talleres de Atenas y Roma.
Las clases fundamentales son los amos y los esclavos. El amo es propietario de los esclavos -que no son considerados hombres por Aristóteles, sino un tipo especial de herramientas- y los hacen trabajar hasta su límite físico, con derecho de vida y muerte sobre ellos. Aristóteles, una de las más grandes cabezas de la humanidad, hacía la siguiente definición de la sociedad griega: existen seres humanos, los dueños de esclavos y existen herramientas. Las herramientas se dividen en tres grupos: las parlantes, los esclavos; las semi parlantes, los animales domésticos (que ladran, mugen o relinchan); y las mudas, los instrumentos de labranza, el martillo, etc.
Con el surgimiento de las clases, se desarrolla la lucha de clases. Toda la antigüedad está atravesada por grandes insurrecciones de esclavos. Aunque el sistema de castas no desaparece del todo. Por ejemplo, en Roma, existen los patricios y los plebeyos. Ambas castas son ciudadanos libres que podían tener esclavos, pero los primeros eran la élite aristocrática, normalmente rica, poseedora de tierras y gran cantidad de esclavos, algunos con flotas comerciales y que accedía a los altos puestos de gobierno, mientras que los segundos eran artesanos, trabajadores, pequeños comerciantes, etc. que tuvieron que luchar duro para acceder a las diferentes magistraturas. Hay guerras entre ciudades e incluso entre estados. Aparecen poderosos contingentes de hombres armados, con el fin de reprimir sangrientamente a las insurrecciones de esclavos y guerrear contra otros pueblos para esclavizarlos o colonizarlos. El desarrollo del comercio internacional y de grandes ciudades que lo monopolizaban, originaron los grandes imperios, el de Alejandro en Grecia, los de Cartago, Roma y Alejandría, que oprimían a innumerables pueblos.
En esta época el estado adquiere las características comunes a todas las sociedades de clase. Su aparición es producto del carácter irreconciliable de los intereses de clase. Su rasgo fundamental son los destacamentos especiales de hombres armados y su función es defender los intereses de la clase más poderosa, de la clase dominante. El estado en el mundo antiguo era esclavista. El régimen político era una “democracia” oligárquica, en la cual quedaban excluidos los esclavos. Uno de cada tres habitantes de Roma era esclavo y uno de cada cinco en el Imperio.
Esta sociedad de brutal explotación permitió, paradójicamente, un gran desarrollo del arte y de la ciencia, dado que los ciudadanos libres disponían de mucho tiempo para el ocio especulativo, para inventar, filosofar, crear o divertirse. Por otra parte, el gran desarrollo del comercio impuso un gran salto para las matemáticas. En Grecia nació la ciencia moderna con las matemáticas, la lógica, la medicina y otras. Los griegos elaboraron las primeras leyes del pensamiento abstracto. También nació en Grecia el arte moderno, en particular el teatro y la escultura.
El mundo antiguo, la sociedad esclavista que se desarrolló alrededor de Grecia y Roma, entró en un inexorable proceso de decaimiento y desintegración En el siglo IV de la era cristiana (año 313), el Imperio Romano, ya en plena decadencia adoptó oficialmente la religión cristiana. En el siglo V se produjo la caída del Imperio Romano de Occidente ante el avance de las tribus bárbaras y el año 476 (caída del último emperador) se considera la fecha de inicio de la Edad Media.
F/ El feudalismo
(Hace 1500 años)
El sistema feudal, que corresponde, a groso modo, a lo que se denomina la Edad Media, se inicia más o menos en los siglos IV y V y comenzó a ser superado por el capitalismo en el siglo XV.
En los colegios nos pintan la Edad Media como un período de total oscuridad y retroceso en la historia de la humanidad, pero en realidad fue un período complejo, contradictorio, donde innegables retrocesos se combinaron con grandes avances en el desarrollo de las fuerzas productivas.
La utilización del arado de hierro, mucho más pesado, permitió el cultivo de zonas boscosas y de las tierras duras del centro y norte de Europa. También hubo un gran avance técnico, la rotación de los terrenos cultivados. Si tenemos tres terrenos, dejamos uno sin cultivar un año entero, para que recupere la fertilidad (queda en “barbecho”), y así se va rotando uno a uno. Este sistema se utilizó durante más de 1000 años hasta el siglo XX, cuando se incorporaron los abonos químicos.
Las relaciones feudales fundamentales fueron surgiendo al final del imperio romano y se combinaron con el avance de las tribus bárbaras, que produjo un acople, una integración de dos civilizaciones, que no tiene nada que ver con la pintura que se hace habitualmente de las “invasiones” de los “bárbaros”. El sistema de servidumbre, característico del feudalismo, surgió del colonato romano, figura tomada del Antiguo Egipto. Con el feudalismo, las ciudades y el comercio pierden protagonismo, hay una vuelta al mundo rural.
Dada la decadencia del imperio y la falta de productividad de las tierras cultivadas por los esclavos, los grandes terratenientes los empezaron a “liberar”, atándolos a un pedazo de tierra que les entregaban para que la explotaran. A cambio de esa “libertad”, les exigían un porcentaje de la producción, estando atados a la tierra. La exigencia fundamental era que no podían abandonar la tierra que les entregaban. Así surge la servidumbre feudal.
Desaparece la esclavitud -o mejor dicho, queda como fenómeno marginal, doméstico- y surgen las relaciones de servicio: el siervo tiene que prestar servicios para el señor feudal. A diferencia del esclavo que pertenecía como propiedad al amo, el siervo pertenece a la tierra y no al señor feudal. Si el señor se va a otro lugar y deja sus tierras o las vende, los campesinos que trabajan en esas tierras, los siervos, no lo siguen, sino que se quedan en esa tierra y cambian de señor.
En el esclavismo, el explotador es dueño de sus esclavos («instrumentos agrícolas parlantes» según Varrón) y de las tierras. En el feudalismo, es dueño de la tierra, y atados a esa tierra las familias que la trabajan. En el esclavismo, todo lo que produce el esclavo es para el dueño. En el feudalismo se delimita claramente la magnitud de la explotación: la décima parte es para la Iglesia (el diezmo) y de los siete días de la semana, uno descansa. De los los seis restantes y según el acuerdo establecido, podía trabajar algunos días en la «reserva señorial» de forma gratuita y otros días en «los mansos», la parcela de tierra cedida por el señor feudal y de la que vivía la familia campesina.
Al principio los señores feudales fueron muy progresivos. Colonizaron las nuevas tierras y para lograr que los campesinos los acompañaran daban muchas libertades y garantías. Era habitual que firmaran un contrato, donde se comprometían a defender a sus siervos en particular de los ataques armados (el señor feudal formaba a su alrededor la institución militar), y los servicios que exigía no eran muchos. A medida que fue aumentando la producción y la población, el feudalismo se fue haciendo cada vez más explotador, más reaccionario.
En la segunda mitad y hacia el final de la Edad Media la situación de los campesinos era espantosa. Habían aumentado en forma salvaje los impuestos y servicios y el señor feudal tenía todo tipo de derechos, algunos hasta caprichosos. Por ejemplo, todos eran maniáticos por la caza y entonces tenían derecho a entrar con sus caballos y sus perros en los campos cultivados para ir detrás de la presa y destruían los sembrados. Los campesinos estaban abrumados por decenas y decenas de derechos de los señores y la iglesia, que era la otra gran explotadora y poseedora de tierras.
Francia fue el país más feudal y allí llegó a haber casi doscientas obligaciones distintas en vísperas de la gran revolución francesa. En la superestructura, las dos instituciones principales eran el estado y la iglesia. El estado estaba estructurado en escalones jerárquicos. Primero está el caballero o barón, que domina una pequeña extensión de tierra, que se llamaba feudo y donde mandaba. Un conde o un duque mantiene mediante relaciones de vasallaje (fidelidad y obediencia) a varios barones. En la cúspide feudal estaba la familia real. Cada caballero administraba justicia en sus tierras y poseía su propia fuerza armada.
Aunque hubo algunos muy fuertes, en general los reyes eran débiles, porque estaban sometidos a las intrigas de la nobleza y de la Iglesia. La iglesia cristiana (que se mantuvo unida hasta el siglo XVI, cuando experimentó la reforma protestante) tuvo una importancia decisiva, ya que monopolizaba la enseñanza, el registro civil, casi todas las expresiones culturales, el arte y la ciencia.
A partir del Renacimiento (siglo XV) se comienzan a traducir del árabe sus logros científicos, que sirven de base para el colosal desarrollo de ciencias y técnicas modernas. El restablecimiento de las vías de comunicación con el Oriente fue dando lugar al resurgimiento del comercio y por ende, de las ciudades. En las ciudades que se llamaban ‘burgos’, se concentraron el comercio y el dinero, y va surgiendo una nueva clase, la de los comerciantes y prestamistas, independiente de los nobles.
Los reyes muy a menudo acudían a las ciudades en busca de ayuda, para que les prestaran dinero y entonces les hacían firmar un compromiso de que respetarían la autonomía de la ciudad. Junto a los comerciantes y prestamistas se fortalecieron los artesanos. El más importante centro de desarrollo artesanal se dio en Italia, en particular en Florencia y después en los Países Bajos.
En las entrañas del feudalismo entre los siglos XIII y XIV fueron apareciendo esos nuevos sectores sociales fundamentalmente ligados primero al comercio y a la usura, que comenzaban a formar una proto burguesía comercial y financiera, que recibió un nuevo impulso a medida que se reestableció progresivamente el comercio en el Mediterráneo.
Con el desarrollo del comercio, la burguesía y el artesanado fueron desarrollándose cada vez más y entraron en pugna. Los artesanos tenían organizaciones corporativas con reglamentos muy severos, muy rígidos, que les permitían guardar los secretos del oficio. El gremio decía “un zapato de tales características y calidad se cobra tanto” y todos lo cumplían. Eso a la burguesía no le convenía, porque fijaban precios muy altos, y la burguesía quería productos de precios bajos y producción en gran escala.
El artesanado eran pequeños burgueses, propietarios, algunos muy ricos, una clase urbana muy fuerte, y en cada oficio había escalas jerárquicas muy estrictas. Se entraba de aprendiz, después se pasaba a medio oficial, a oficial y finalmente algunos pocos se convertían en maestros. Este sistema no le convenía a la burguesía que necesitaba mano de obra barata, producir y ganar más. Se estableció una pugna implacable y la burguesía, hacía de todo para robarle sus secretos a los artesanos. El capitalismo nació atacando a la estructura de los gremios con sus precios tasados.
La burguesía también chocaba con los terratenientes y la iglesia, porque quería que la tierra se comprara y vendiese libremente, en vez de ser entregada a perpetuidad por razones de nobleza o por determinados servicios prestados al monarca. Por otra parte, la existencia de los pequeños feudos era un freno para el desarrollo del comercio interior, por lo cual la burguesía pugnaba por la liquidación de los feudos y por la unidad del estado nación sin fronteras interiores ni derechos de paso.
En el siglo XV ya la producción capitalista comienza a cambiar la fisonomía del mundo feudal y con el descubrimiento de América (1492) y los demás territorios y vías interoceánicas y los grandes descubrimientos de la ciencia y la técnica modernas están dadas las condiciones para que el nuevo sistema de producción se imponga en todo el mundo.
G/ El capitalismo
(Hace 500 años)
El capitalismo significó una revolución colosal en la producción y en todos los órdenes de la vida social. El sistema capitalista desarrolla más fuentes de energía que todos los sistemas anteriores juntos.
Es inagotable la lista de descubrimientos e invenciones que revolucionan constantemente la producción. En un un año del s. XX se publican más libros que los que hizo la humanidad en toda su historia hasta el siglo XIX. Los sucesivos avances en el desarrollo de las fuerzas productivas marcan el paso del artesanado a la manufactura y luego a la gran industria. La manufactura fue la liquidación del trabajo artesanal agrupando a muchos trabajadores en el mismo lugar de trabajo y especializando a cada uno en una parte del proceso productivo, con lo cual se produce muchísimo más rápido y más barato que en el taller artesanal donde un artesano realiza la tarea completa.
Entre 1770 y 1830 se produjo la revolución industrial, con la introducción de la energía a vapor y las máquinas herramientas, con lo cual se inició el período de la gran industria y la burguesía adquirió pleno dominio. Luego se seguirán produciendo avances colosales, como las nuevas fuentes de energía (la electricidad, el petróleo, etc.), la invención del automóvil, los tractores, la maquinaria agrícola, los aviones, etc. La producción capitalista se fue extendiendo a todo el mundo y se transformó en un sistema mundial. En el siglo XX, con la cibernética, la cohetería, la petroquímica, la electrónica y otros avances se produjo lo que se llama la “tercera revolución industrial”. En la estructura de la sociedad capitalista encontramos que las dos clases principales y antagónicas son la burguesía y la clase trabajadora.
En la superestructura, en la primera etapa, donde se combina feudalismo con capitalismo, surgen las monarquías absolutas también llamadas despotismo ilustrado. Son regímenes muy fuertes, que arbitran entre la nobleza y la burguesía, haciéndole a ésta grandes concesiones, sobre todo a la burguesía prestamista a la que los reyes debían mucho dinero. Estas monarquías absolutas eran una continuación del sistema feudal.
En el siglo XVII se produjo la gran revolución inglesa, que impuso el régimen de la monarquía parlamentaria que rige hasta hoy. A fines del siglo XVIII se produjo la gran revolución francesa, con la cual surgió el primer régimen republicano, la democracia burguesa parlamentaria.
El arte y la ciencia conocieron un despliegue sin precedentes en los anteriores sistemas. El colosal desarrollo de las fuerzas productivas y de la riqueza social que provocó el capitalismo llegó a su punto culminante en el siglo XIX. El capitalismo siempre fue colonialista. De hecho, el descubrimiento y colonización de América y otros territorios constituyó una formidable acumulación de riqueza para su expansión mundial. Pero fue a partir de finales del siglo XIX, con el surgimiento de los monopolios y su fusión con el capital bancario, cuando el capitalismo comenzó a transformarse en imperialismo. La fase imperialista del capitalismo supone el dominio planetario de los lobbies del capital financiero que controlan los mercados mundiales y los estados más poderosos.
A principios del siglo XX, la propiedad privada de los medios de producción y los estados nacionales se convierten en un freno primero relativo y posteriormente, absoluto, para el desarrollo de las fuerzas productivas. La 1a Guerra Mundial, con su secuela de casi 20 millones de muertos, fue una expresión monstruosa de la decadencia del capitalismo. La humanidad entró, en el siglo XX, en la época del capitalismo imperialista, en la época de freno y decadencia de las fuerzas productivas, en una época de crisis, guerras y revoluciones. De hecho, no hay un siglo más revolucionario que el siglo XX.
Tras la sangría de la guerra, la humanidad pudo experimentar la crueldad que el capitalismo ya había mostrado en muchas ocasiones (por poner un simple ejemplo cercano, y hay muchos, la matanza de mineros y jornaleros ocurrida el 4 de febrero de 1888 en el pueblo de Río Tinto, con cientos de familias asesinadas) a una escala nunca antes conocida: la aparición del fascismo. También experimentó el primer crack económico mundial y una nueva guerra mundial que dejó en pañales la anterior con 60 millones de muertos. El capitalismo pudo experimentar con seres humanos el arma nuclear y hoy día hay tal cantidad de ellas que la humanidad podría ser destruida varias veces.
Pero al mismo tiempo se produjeron movimientos revolucionarios inmensos que alumbraron nuevas posibilidades de emancipación y demostraron en el terreno de la praxis que era posible otra forma de organización social como fueron las revoluciones socialistas de Rusia, China, Cuba, etc. Por primera vez en la historia, los oprimidos se alzan de manera victoriosa y construyen un nuevo estado de cosas que fue sometido desde el minuto uno a un acoso diario y sistemático por parte del imperialismo que al final terminó destruyendo las conquistas conseguidas.
Estas experiencias demostraron la superioridad de la economía planificada y la abolición de la propiedad privada de los medios de producción, la socialización de la producción y la distribución, frente al capitalismo. La Rusia atrasada y campesina comenzó a ubicarse entre unos de los primeros países en variados aspectos de la producción, tocándole los talones (y superando a veces) a Estados Unidos y otras grandes potencias imperialistas.
También surgen nuevos enfoques de emancipación como el feminismo y el ecologismo, que encarnan nuevos movimientos sociales transgresores. Al mismo tiempo, muchos pueblos oprimidos del tercer mundo, expoliados y colonizados, obtuvieron su independencia política.


